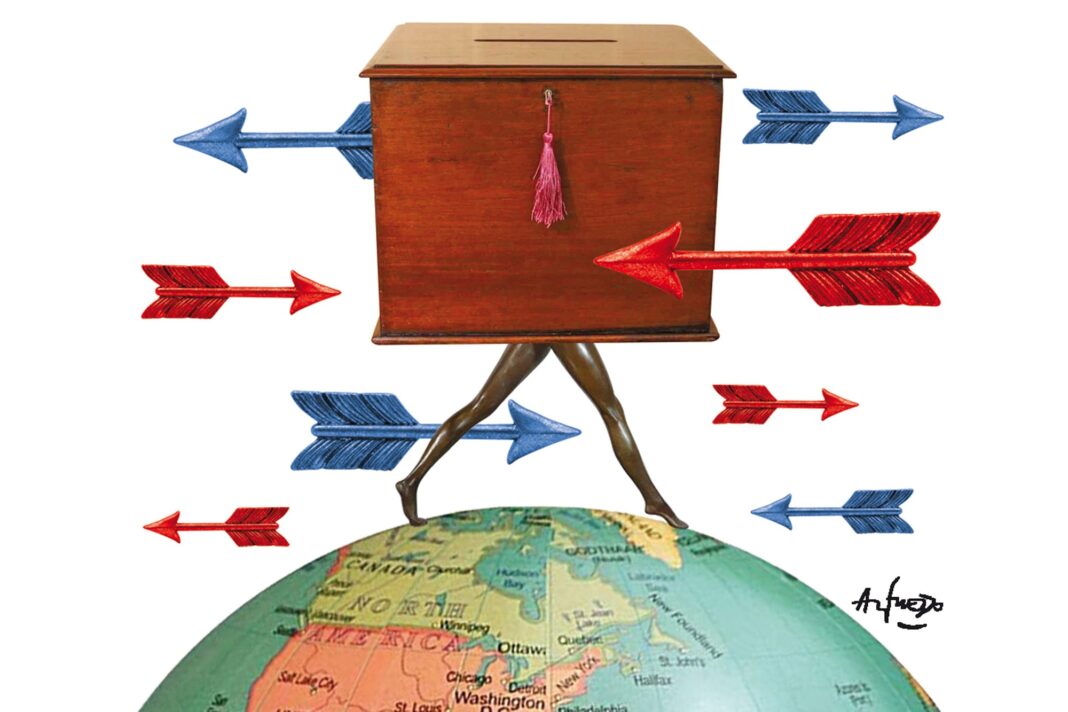El contundente triunfo de José Antonio Kast en Chile no implica una nueva alternancia en el poder en ese país, algo que viene sucediendo de manera ininterrumpida desde hace dos décadas, ni tampoco otro giro a la derecha en el continente que marca la retracción, sino la profunda crisis que experimentan las propuestas de izquierda en la región y en el mundo. El curso de la dinámica política trasandina interpela una vez más a quienes sostienen visiones pesimistas respecto del desarrollo democrático contemporáneo. Muchísimas voces plantearon últimamente que la creciente polarización ideológica, junto con la irrupción de narrativas y candidatos que cuestionan el “orden liberal” o la concepción clásica de la democracia imperante desde la segunda posguerra, representa un desafío sin precedente para la democracia como sistema de gobierno y como cultura política: un entramado de valores, instituciones, prácticas y mecanismos que permite la resolución pacífica de la lucha por el poder y la canalización y administración de las demandas que acumulan las sociedades contemporáneas. Se habla de recesión democrática, de irrupción de nuevas formas autocráticas o autoritarias y hasta de colapso frente a narrativas que cuestionan la lógica imperante al menos en los últimos 75 años.
Sin embargo, resultados electorales tan contundentes como los obtenidos por Kast en Chile, Milei en la Argentina (tanto en la segunda vuelta de 2023 como en las elecciones de mitad de mandato desarrolladas hace apenas un mes y medio) o incluso Claudia Sheinbaum en México (pues no se trata solo de políticos “de derecha”, sino también de aquellos que se ven a sí mismos como cuestionadores o superadores del orden establecido), nos obligan a revisar estas posturas y preguntarnos si, en rigor, estas nuevas manifestaciones políticas no exponen la adaptabilidad, la flexibilidad y hasta la resiliencia del propio sistema frente a las “nuevas” necesidades o problemas que enfrentan los ciudadanos y que, por prejuicios de distinta naturaleza, pereza intelectual o genuina convicción, las elites “tradicionales” se negaban a abordar.
¿No habla bien de la democracia como sistema que, si los partidos o dirigentes políticos dominantes fracasan en dar respuestas eficientes a los legítimos reclamos de la sociedad, surjan alternativas (por derecha o por izquierda) que intenten canalizarlos y que logren, a veces de manera sorpresiva (como Milei o en su momento Trump), otras luego de algunos fracasos previos (como en el caso de Kast) y en ocasiones tras largos años con un protagonismo acotado (si no marginal) como parte del viejo orden, como por ejemplo Jair Bolsonaro, llegar al poder por la vía electoral, cumpliendo a rajatabla con las reglas del juego vigentes? A veces el tiempo y la necesidad de sobrevivir pulen o mejoran algunos perfiles, como ocurrió en el caso de Giorgia Meloni, que, luego de integrar el equipo de gobierno de Silvio Berlusconi, fue buscando su oportunidad hasta afirmarse ahora como una figura muy respetada dentro y fuera de su país.
Los temores, la desconfianza o la incredulidad frente a resultados de esta naturaleza son comprensibles: tradicionalmente, los partidos o candidatos “extremos” representaban una amenaza al sistema democrático. Muchos de nuestros mejores maestros (como Juan Linz o Giovanni Sartori) nos enseñaron que las fuerzas de centro tienen un papel fundamental y que la polarización o distancia ideológica entre los partidos más importantes hasta puede desencadenar un colapso o una caída del régimen democrático. Y en efecto, muchas de esas fuerzas extremas solían cuestionar su existencia misma, planteando alternativas como “dictaduras del proletariado” o, más comúnmente, dictaduras militares. Que esas mismas ideas o actores (que, lejos de condenar, reivindican experiencias no democráticas presentes o pasadas, como ocurrió recientemente con otro candidato chileno, Johannes Kaiser, defensor de Pinochet, o en nuestro medio con Jorge Taiana, primer candidato peronista a diputado por la provincia de Buenos Aires, que consideró que Venezuela era “una democracia con problemas”) de pronto reciban un respaldo más o menos relevante en términos electorales puede generar conmoción, rechazo e indignación. Pero cuando se analizan las causas por las cuales esta clase de narrativas traccionan electoralmente, pueden identificarse las claves centrales de esta trama.
Es cierto que, al menos en algunos casos, se trata indudablemente de visiones anacrónicas, expresiones de claro corte autoritario o incluso de algunos compromisos o negocios políticos o personales (como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero y el chavismo). Sin embargo, lo relevante aquí ocurre cuando las “democracias reales” tienden a acumular un conjunto de problemas que interpelan o afectan a diferentes segmentos del electorado durante mucho tiempo sin que haya una respuesta adecuada, proporcional a la importancia que le otorga la sociedad. Así, el establishment responsable de haberlos tolerado o incluso alimentado termina siendo, más temprano que tarde, la principal víctima de su desidia o complicidad. Lo más habitual es que se combinen factores de orden económico (que varían en función del contexto: inflación/desempleo, costo de vida, falta de oportunidades, disrupción generada por la globalización), inseguridad ciudadana (a menudo relacionada, con o sin fundamento, con la cuestión de la inmigración), escándalos de corrupción y la percepción de que la clase dirigente imperante ignora, desestima o considera que las dificultades que agobian a muchísimos conciudadanos son un “mal necesario”. En otros contextos (la Argentina antes de 1983, muchos países de Europa continental en el período de entreguerras o incluso después, como en Portugal), esta suma de variables terminaba en una interrupción del orden constitucional y en el surgimiento de gobiernos “de excepción” o autoritarios. O incluso en autoproclamadas “revoluciones”. Ahora se procesan estos cambios, tensiones y demandas insatisfechas dentro del juego democrático. ¿Es entonces más fuerte o más débil el sistema como tal?
Muchos observadores apuntan, con bastante razón, a que el deterioro de valores o principios democráticos debe preocuparnos a todos. Abundan lamentablemente intentos para limitar la independencia de la justicia y la libertad de prensa y expresión, la persecución de adversarios o enemigos políticos, la captura del Estado por parte de intereses privados, los escándalos de corrupción y hasta cambios en las reglas del juego político-electoral para favorecer a los poderosos de turno, en particular para perpetuarse o acumular más recursos económicos e institucionales. Esta preocupante realidad debe alarmarnos y llamarnos a la reflexión: sería irresponsable no hacerlo. Ahora bien, con una mano en el corazón: ¿se trata acaso de amenazas novedosas? ¿Las voces que hoy denuncian la supuesta “crisis de la democracia” reaccionaron de forma similar en el pasado cuando surgían riesgos similares, tal vez con una escala menor o narrativas menos disruptivas? ¿Algunas de ellas no fueron incluso responsables, en algunos casos muy directos, de los mismos problemas que hoy cuestionan? Tal vez los “nuevos” desafíos que enfrenta la democracia son en el fondo los de siempre, solo que algunos de los sempiternos protagonistas sienten que perdieron cuotas significativas de poder, incluso a veces por defender lo que para ellos son “causas justas y nobles”.
En abstracto, estamos ante un juego competitivo y con reglas claras (buenas, regulares o malas, pero reglas al fin) en el que gana el que mejor empatiza con las demandas de la sociedad. Nos pueden parecer egoístas, sesgadas, cortoplacistas y hasta equivocadas. Pero son las preferencias que terminan haciéndose públicas mediante los mecanismos previstos. Pregunta incómoda: ¿qué tiene eso de no democrático?
Es cierto que algunos líderes tienen atributos o formas de administrar o concebir el poder que pueden considerarse, si no autocráticos, por lo menos “tradicionales” (en términos weberianos) y hasta “neopatrimonialistas”. Asimismo, cuando existen amenazas tangibles en términos de seguridad del Estado (como ocurre en Israel), aparecen incluso críticas muy válidas por la utilización de cuestiones objetivas de orden geopolítico como forma de fortalecer proyectos políticos personales. A juzgar por el complicado escenario geopolítico global, este es un riesgo de primer orden que debe monitorearse muy seriamente. Pero al menos hasta ahora, la democracia como sistema viene generalmente procesando con muchísima solvencia y adaptabilidad el surgimiento de fuerzas ideológicamente radicalizadas. Entre otras cosas, porque en la práctica las responsabilidades de gobierno (e incluso de oposición responsable) terminan educando, moderando y hasta “democratizando” a los outsiders.